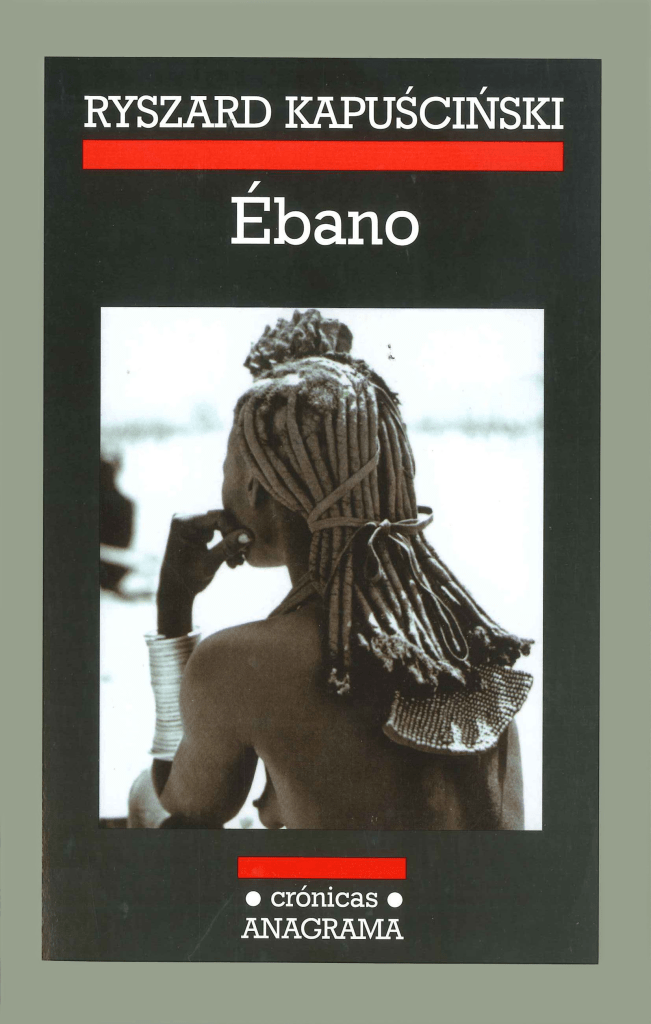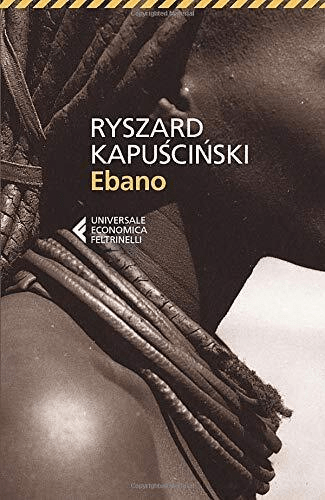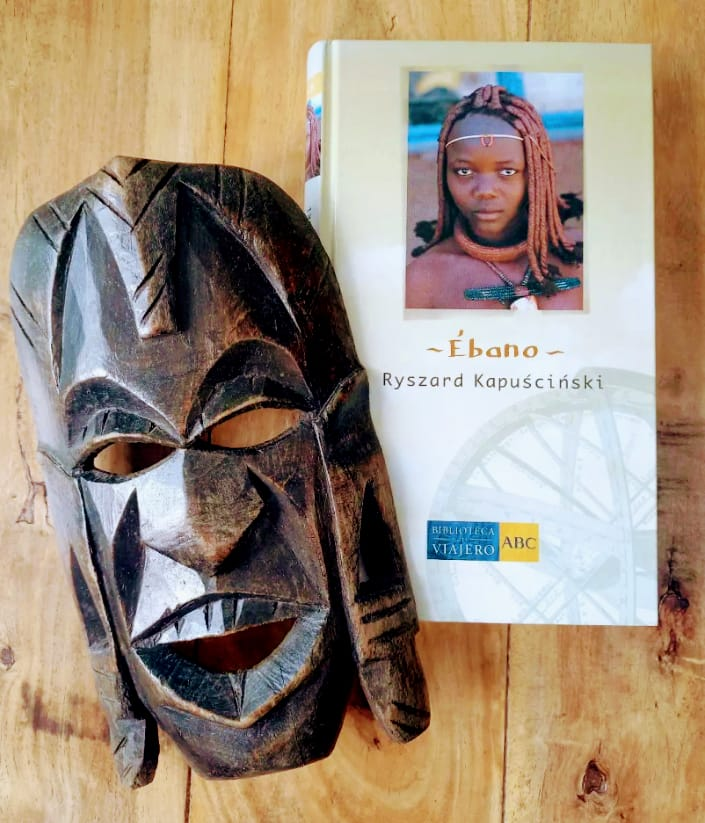
Una de las partes del Ébano, gran libro sobre el África del escritor, periodista y viajero Ryszard Kapuściński.
Ryszard Kapuściński (1932-2007), nacido en Polonia, cultor de un periodismo literario, que expresó con vivacidad los pueblos y geografías que conoció como entusiasta viajero. Sus grandes libros permiten sumergirse en varios perfiles del siglo XX. Algunas de sus obras destacadas son El Emperador (1978), y la historia de Haile Selassie, el último emperador de Etiopía; o El Sha o la desmesura del poder (1982), con la semblanza del Shah de Irán, Mohammad Reza Pahleví, antes de su caída cuando la Revolución Islámica de 1979.
Pero Ébano: Mi visión del África (1988), es quizás su momento fundamental como escritor viajero. Aquí, Kapuściński desliza su pluma para expresar su personal inmersión en lo otro de la vastedad africana, compuesta de multitudes de geografías, pueblos, lenguajes, creencias y conflictos. En el devenir de la escritura emergen aldeas y ciudades, la historia colonial y postcolonial, con sus gritos de un independencia incierta. Incertidumbres y desafíos como los que alcanzan a líderes políticos, también evocados, como Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah y Haile Selassie.
Como un observador romántico, Kapuściński busca no solo describir apariencias y superficies sino percibir y comprender los rasgos de un idiosincrasia cultural: «Es en Europa donde el individualismo constituye un valor apreciado, y aún más en Norteamérica; en África, el individualismo es sinónimo de desgracia, de maldición. La tradición africana es colectivista, pues sólo dentro de un grupo bien avenido se podía hacer frente a unas adversidades de la naturaleza que no paraban de aumentar. Y una de las condiciones de la supervivencia del grupo consiste precisamente en compartir con otros hasta la cosa más insignificante».
No llega a la vastedad africana como extranjero con aires de superioridad y con los estandarte desplegados de una civilización superior, sino asumiendo la propia historia de colonización por otros blancos de su patria polaca: «¿Que vosotros fuisteis colonizados? ¡Nosotros, los polacos, también! Durante ciento treinta años fuimos colonia de tres Estados invasores».
Visita la ciudad de Dar es Salam, se encuentra con las evidencias del apartheid; y en el capítulo que hemos elegido para compartir aquí, al pasar el lago Victoria, llega a la gran llanura de Serengeti, en la que «se veía una manada de elefantes y mucho más alejado, casi en la línea del horizonte, un leopardo corriendo a grandes saltos elásticos. Todo aquello parecía increíble, inverosímil. Como si uno asistiera al nacimiento del mundo, a ese momento particular en que ya existen el cielo y la tierra, cuando ya hay agua, vegetación y animales salvajes pero aún no han aparecido Adán y Eva».
El descubrimiento del África por el viajero escritor Kapuściński. El África de la expoliación de antes y de ahora, y de la perduración de tradiciones en las que los antepasados, los animales y la naturaleza diversa son parte de un suspiro sagrado.
E. I
Yo, el blanco, de blanco, en Ébano, por Ryszard Kapuściński
En Dar es Salam compré un viejo Land Rover a un inglés que ya se
volvía para Europa. Corría el año 1962, varios meses antes Tanganica había
conseguido la independencia y muchos ingleses del servicio colonial
perdieron sus puestos de trabajo, sus cargos e incluso sus casas. En sus
clubs, que se iban quedando desiertos, a cada momento se oía contar a
alguien que había ido por la mañana a su ministerio y allí, de detrás de su
mesa de despacho, le sonreía alguno de los lugareños: «¡Lo siento mucho!»
Este circunstancial cambio de guardia se llama africanización. Unos lo
aplauden, viendo en él el símbolo de la liberación, a otros, por el contrario,
este proceso los indigna. Se sabe quién se alegra y quién se muestra
contrario. Londres y París, con el fin de estimular a sus funcionarios a
trabajar en las colonias, creaban para los dispuestos a marcharse unas
condiciones de vida fabulosas. El pequeño y modesto funcionario de
correos de Manchester, al llegar a Tanganica recibía un chalet con jardín y
piscina, coches, servidumbre, vacaciones en Europa, etc. La burocracia
colonial llevaba una vida realmente estupenda. Y he aquí que de la noche a
la mañana los habitantes de la colonia obtienen la independencia. Se hacen
cargo de un Estado colonial organizado. Incluso se esfuerzan para que en él
nada cambie, pues ese Estado otorga a los burócratas unos privilegios
fantásticos a los que los nuevos dueños, naturalmente, no quieren renunciar.
Ayer pobres y humillados, hoy ya son unos elegidos: ocupan altos puestos y
tienen llena la bolsa. Este origen colonial del Estado africano —en el que el
funcionario europeo recibía salarios desmesurados y más allá de todo
sentido común; y los lugareños adoptaron este sistema sin modificaciones—
hizo que la lucha por el poder en el África independiente cobrase enseguida
un carácter extraordinariamente feroz y despiadado. De golpe, en un
instante, nace allí una nueva clase gobernante, burguesía burocrática, que
no produce nada, no crea ninguna riqueza sino que gobierna a la
colectividad y disfruta de privilegios. La ley del siglo XX, la de la prisa
vertiginosa, funcionó también en este caso: tiempo ha, habían hecho falta
largas décadas, incluso siglos para que se formase una clase social; aquí, en
cambio, bastaron pocos días. Los franceses, que habían observado con
irónica expectativa esta lucha por un sitio en la nueva clase, llamaron a este
fenómeno la politique du ventre: hasta tal punto un cargo político iba ligado
a beneficios económicos desorbitados.
Pero esto es África, y el feliz nuevo rico no puede olvidar su vieja
tradición de clan, uno de cuyos cánones reza: comparte todo lo que tienes
con tus hermanos, con otros miembros de tu clan, o sea, como se dice aquí,
con tu primo (en Europa, los lazos con el primo son ya bastante débiles y
lejanos, pero en África, el primo por parte materna es más importante que el
marido). Así que, si tienes dos camisas, dale una; si tienes un cuenco de
arroz, dale la mitad. El que viola este principio se autocondena al
ostracismo, se expone a ser expulsado del clan y al terrorífico estatus de
individuo apartado. Es en Europa donde el individualismo constituye un
valor apreciado, y aún más en Norteamérica; en África, el individualismo es
sinónimo de desgracia, de maldición. La tradición africana es colectivista,
pues sólo dentro de un grupo bien avenido se podía hacer frente a unas
adversidades de la naturaleza que no paraban de aumentar. Y una de las
condiciones de la supervivencia del grupo consiste precisamente en
compartir con otros hasta la cosa más insignificante. Un día me vi rodeado
por un nutrido grupo de niños. Sólo llevaba un caramelo, y lo puse sobre la
palma de la mano. Los niños, inmóviles, lo miraban como pasmados.
Finalmente, la niña de más edad cogió el caramelo, lo desmenuzó a fuerza
de cautelosos mordiscos y, equitativamente, lo repartió entre todos.
Si alguien ha sido nombrado ministro, ocupando el otrora puesto del
blanco, y ha recibido su chalet con jardín, su salario y sus coches, la noticia
no tardará nada en llegar al lugar de procedencia del feliz elegido del
destino. Recorrerá las aldeas próximas con la velocidad del rayo. Alegría y
esperanza anidarán en el corazón de los primos. Pronto empezarán su
peregrinación a la capital. Aquí, hallarán sin dificultad al dichoso familiar.
Aparecerán ante la puerta de su casa, lo saludarán, rociando la tierra con
ginebra cumplirán el ritual de dar las gracias a los antepasados por una
voltereta del destino tan feliz y luego tomarán posesión del chalet, el patio y
el jardín. No tardaremos en ver cómo la silenciosa residencia donde antes
había vivido un inglés entrado en años con una esposa poca habladora, se
llena de gente y de bullicio. Delante de la casa, desde la mañana arde el
fuego, las mujeres machacan la cassava en morteros de madera y un
enjambre de niños juguetea entre los parterres y macizos de flores. Por la
noche, toda la numerosa familia se sienta en el césped para cenar; y es que
aunque ha empezado una nueva vida, se conserva la vieja costumbre de los
tiempos de la eterna pobreza: se come sólo una vez al día, por la noche.
El que tiene un oficio de más movilidad y menos respeto por la
tradición intenta zafarse de ella. Una vez me topé en Dodoma con un
vendedor de naranjas ambulante (tal comercio da escasos beneficios) que
me había traído estas frutas a mi casa de Dar es Salam. Me alegré de verlo y
le pregunté qué hacía tan lejos, a quinientos kilómetros de la capital. Tenía
que huir de los primos, me explicó. Lo había compartido todo con ellos
durante mucho tiempo pero finalmente se hartó y puso pies en polvorosa.
«Durante un tiempo dispondré de un poco de dinero», se mostró contento,
«¡hasta que den conmigo!»
Seguimos en 1962. En este tiempo no abundan todavía los mencionados
casos de ascenso social producto de la independencia. Los barrios blancos
siguen dominados por blancos. Es que Dar es Salam, al igual que otras
ciudades de esta parte del continente, se compone de tres barrios separados
entre sí (por lo general, por el agua o por un cinturón de tierra vacía).
De modo que el mejor, el barrio situado más cerca del mar, por supuesto
pertenece a los blancos. Es la Oyster Bay: chales suntuosos, jardines
inundados de flores, tupidos céspedes y rectas alamedas con gravilla. Sí,
aquí se lleva una vida de lujo, tanto más cuanto que no hay que hacer nada:
se ocupa de todo una servidumbre silenciosa, diligente y discreta. Aquí, la
persona se pasea como, seguramente, lo haría en el paraíso: libre,
despreocupada, contenta de estar en aquel sitio y encantada con la belleza
del mundo.
Más allá del puente, de la laguna, mucho más lejos del mar, bullicioso y
rebosante de gente, se apretuja el barrio de piedra de los comerciantes. Está
habitado por hindúes, paquistaníes, gentes venidas de Goa, de Bangla Desh
y de Sri Lanka, y todos han recibido ahí el generalizador nombre de
asiáticos. A pesar de que hay entre ellos varios hombres ricos, la mayoría
vive con un estándar mediano, sin ninguna clase de lujo. Se dedican al
comercio. Compran, venden, hacen de intermediarios, especulan. Cuentan,
no paran de contar y recontar, menean la cabeza, se pelean. Decenas,
cientos de tiendas permanecen abiertas de par en par, y sus mercancías,
lanzadas a la calle, cubren las aceras. Telas, muebles, lámparas, ollas,
espejos, abalorios, juguetes, arroz, jarabes, especias… todo. Delante de una
tienda, se sienta el hindú de turno en su silla y, con un pie apoyado en el
asiento, no para de hurgarse los dedos del mismo.
Todos los sábados, los habitantes de este barrio hacinado y sofocante
van al mar. Se visten de fiesta para la ocasión: las mujeres se ponen sus
saris dorados y los hombres, camisas limpias. Hacen el viaje en coche. En
el interior se apiña la familia entera, unos sobre otros, sobre las rodillas, los
hombros, la cabeza: diez o quince personas. Detienen el coche junto a la
abrupta ladera que lleva a la orilla. A esta hora, la marea alta golpea la costa
con un oleaje poderoso y ensordecedor. Abren las ventanillas. Se ventilan.
Al otro lado de las grandes aguas que se despliegan ante sus ojos está su
país, país que algunos ni tan siquiera conocen, la India. Permanecen aquí
unos quince minutos, tal vez media hora. Después la columna de coches
atestados se marcha y la orilla vuelve a quedarse desierta.
Cuanto más lejos del mar, tanto más calor, sequedad y polvo.
Precisamente allí, sobre la arena, sobre la tierra desnuda y yerma se
levantan las chozas de barro del barrio africano. Cada una de sus partes
lleva el nombre de una de las antiguas aldeas donde habían vivido los
esclavos del sultán de Zanzíbar: Kariakoo, Hala, Magomeni, Kinondoni.
Los nombres son diferentes pero el estándar de las casas de barro es igual
de pobre en todas partes, y la vida de sus habitantes, miserable y sin visos
de mejorar.
Para las gentes de estos barrios, la libertad consiste en que ahora pueden
caminar libremente por las calles de esta ciudad de cien mil habitantes,
pudiendo incluso adentrarse en el barrio de los blancos. Aparentemente,
esto nunca les fue prohibido, pues el africano siempre pudo aparecer por
allí, pero para ello debía de esgrimir un objetivo claro y concreto: ir a
trabajar o volver del trabajo a casa. El ojo del policía distinguía fácilmente
la manera de caminar del que se apresuraba en acudir al trabajo del que
sospechosamente vagaba sin rumbo. Dependiendo del color de la piel, todo
el mundo tenía aquí asignado el papel y el lugar que le correspondía.
Los que escribían sobre el apartheid subrayaban que era el sistema
inventado e impuesto en Sudáfrica, el país gobernado por blancos racistas.
Pero ahora me acababa de convencer que el apartheid era un fenómeno
mucho más universal y generalizado. Sus críticos decían que era un sistema
introducido por los bestias de los bóers para concentrar el poder y mantener
a los negros en guetos, que allí se llamaban bantustanes. Los ideólogos del
apartheid se defendían: somos partidarios, decían, de que todo el mundo
viva cada vez mejor y pueda desarrollarse, pero de que, dependiendo del
color de la piel y de la procedencia étnica, cada grupo se desarrolle por
separado. Era un pensamiento engañoso, pues todo aquel que conocía la
realidad sabía que tras aquel estímulo a desarrollarse por igual se ocultaba
un estado de cosas injusto: por un lado, los blancos poseían las mejores
tierras, la industria y los barrios ricos de las ciudades; y por otro, los negros,
amontonados en pedazos de tierra estéril y semidesértica, llevaban una
existencia miserable.
La idea del apartheid era pérfida hasta tal punto que, con el tiempo, sus
mayores víctimas habían empezado a ver en ella ciertas ventajas, una
oportunidad de independencia, la comodidad de vivir en su casa. Y es que
el africano podía decir: «No sólo yo, el negro, no puedo entrar en tu
territorio; también tú, blanco, si quieres seguir entero y no sentirte
amenazado, ¡más vale que no entres en mi barrio!»
A una ciudad así llegué por varios años como corresponsal de la
Agencia de Prensa Polaca. Al circular por sus calles pronto me di cuenta de
que estaba atrapado en las redes del apartheid. Sobre todo, revivió en mí el
problema del color de la piel. Era blanco. En Polonia, en Europa, jamás me
había parado a pensar en ello. Allí, en África, el color se convertía en un
indicador muy importante, y para gentes sencillas, único. Blanco. El blanco,
o sea colonialista, saqueador e invasor. He conquistado África, he
conquistado Tanganica, pasé a cuchillo la tribu del que ahora está delante de
mí, me cargué a todos sus antepasados. Lo convertí en huérfano. Un
huérfano, además, humillado e impotente. Enfermo y eternamente
hambriento. Sí, cuando ahora me está mirando debe de pensar: el blanco, el
que me lo arrebató todo, el que descargó latigazos en la espalda de mi
abuelo, el que violó a mi madre. Ahora lo tienes delante, ¡míralo bien!
No supe solucionar dentro de mi conciencia el problema de la culpa. A
sus ojos, como blanco, yo era culpable. La esclavitud, el colonialismo, los
quinientos años de sufrimiento no dejan de ser un turbio asunto de los
blancos. ¿De los blancos? Así que también es asunto mío. ¿Mío? No
lograba despertar dentro de mí ese sentimiento purificador y liberador que
consistiría en sentirse culpable. Mostrarse arrepentido. Pedir perdón. ¡Todo
lo contrario! Al principio intenté contraatacar: «¿Que vosotros fuisteis
colonizados? ¡Nosotros, los polacos, también! Durante ciento treinta años
fuimos colonia de tres Estados invasores. También blancos, por más señas.»
Se reían, se daban golpecitos en la frente en un gesto más que elocuente y
se marchaban cada uno por su lado. Yo los irritaba porque sospechaban que
quería engañarlos. A pesar de mi interna convicción de inocencia, yo sabía
que a sus ojos era culpable. Aquellos muchachos descalzos, hambrientos y
analfabetos tenían frente a mí una superioridad ética, la que una historia
maldita confiere a sus víctimas. Ellos, los negros, jamás habían
conquistado, ocupado ni esclavizado a nadie. Podían mirarme con un
sentimiento de superioridad. Pertenecían a una raza que, si bien negra, era
pura. Entre ellos me sentía débil, sin tener nada que decir.
Me encontraba mal en todas partes. El color blanco de la piel, aunque
privilegiado, a mí también me tenía encerrado en la jaula del apartheid.
Cierto que, en mi caso, de oro, pero no por eso menos jaula, la de Oyster
Bay. Un barrio hermoso. Hermoso, lleno de flores y… aburrido. Es verdad
que aquí uno podía pasearse entre altos cocoteros, admirar enmarañadas
buganvillas, elegantes y delicadas tuberosas y rocas tupidamente cubiertas
de algas. Pero ¿qué más?, ¿qué, aparte del paisaje? Los habitantes del barrio
se componían de funcionarios de la colonia que sólo pensaban en el
momento en que expiraría su contrato, en comprar como recuerdo una piel
de cocodrilo o un cuerno de rinoceronte y marcharse. Sus esposas hablaban
de la salud de los hijos o de algún party, pasado o por celebrarse. ¡Y yo con
la obligación de enviar todos los días una crónica! ¿Sobre qué? ¿De dónde
iba a sacar el material? Salía sólo un periódico, pequeño, el Tanganyika
Standard. Visité la redacción, pero las personas que encontré allí no eran
sino ingleses de la Oyster Bay. Además, también ellos hacían las maletas.
Me encaminé al barrio hindú. Pero ¿qué podía hacer en él? ¿Adónde ir?
¿Con quién hablar? Además, cuando hace un calor tan insoportable no se
puede andar durante mucho rato: no hay con qué respirar, las piernas
flaquean y la camisa se empapa en sudor. Después de una hora de semejante
vagabundeo uno acaba harto de todo. Sólo queda un anhelo: sentarse en
algún sitio, necesariamente a la sombra y a poder ser junto a un ventilador.
En momentos como éste uno se plantea si los habitantes del norte se dan
cuenta de la gran bendición que supone ese cielo gris, tupido y eternamente
encapotado que, a pesar de todo, tiene una virtud maravillosa e
inapreciable: que en él no aparece el sol.
Mi objetivo principal lo constituían los suburbios africanos. Tenía
apuntados algunos apellidos. También tenía la dirección de la sede del
partido gobernante, el TANU (Tanganyika African National Union). Pero
no conseguí encontrar el lugar. Todas las calles ofrecían el mismo aspecto,
la arena llegaba hasta los tobillos y los niños, acosándome con su
machacona curiosidad, me impedían andar: un blanco en estos parajes tan
inaccesibles para los foráneos no deja de ser un espectáculo que causa
sensación. A cada paso que da, se pierde la seguridad en sí mismo. Durante
largo rato le persigue a uno la mirada de los hombres que permanecen
sentados delante de sus casas sin hacer nada. Las mujeres no miran, vuelven
las cabezas: son musulmanas y llevan un amplio vestido negro, el bui-bui,
que cubre herméticamente todo el cuerpo y parte de la cara. La paradoja de
esta situación consistía en que, aun si hubiese conocido a alguno de los
africanos del lugar y hubiese querido charlar con él durante un buen rato, no
habríamos tenido adonde ir. Los buenos restaurantes eran para los europeos
y los tugurios, para los africanos. Los unos no visitaban los lugares de los
otros, no había costumbre. Nadie las tenía todas consigo si se encontraba en
un lugar que no se ajustaba a las reglas del apartheid.
Al haberme hecho con un potente todoterreno ya pude ponerme en
camino. Había un motivo: a principios de octubre Uganda, país limítrofe
con Tanganica, recuperaba la independencia. La ola libertadora recorría
todo el continente: en un solo año, el de 1960, diecisiete países de África
habían dejado de ser colonias. Y este proceso seguía, aunque ya a una
escala menor.
Partiendo de Dar es Salam, se necesitan tres días —conduciendo a la
máxima velocidad posible y desde la mañana hasta la noche— para llegar a
la ciudad principal de Uganda, Kampala, que era donde se iba a celebrar el
acontecimiento. La mitad de la ruta la cubre una carretera de asfalto pero la
otra mitad no son sino caminos de tierra de laterita, que se conocen por el
sobrenombre de ralladores africanos porque por su superficie ondulada sólo
se puede conducir a máxima velocidad —apenas tocando las puntas de las
crestas—, como se ve en la película El salario del miedo.
Me acompañaba Leo, un griego que a ratos hacía de corredor de bolsa y
a ratos de corresponsal de varios periódicos de Atenas. Cogimos cuatro
ruedas de repuesto, dos barriles de gasolina, uno de agua y comida. Salimos
a primera hora de la madrugada y nos dirigimos hacia el norte: a mano
derecha teníamos el océano Indico, invisible desde la carretera, y a la
izquierda, primero el macizo de Nguru y luego, y durante todo el tiempo, la
estepa de los masai. La verde naturaleza se desplegaba a ambos lados a lo
largo de todo el camino. Hierba alta, arbustos tupidos y enmarañados,
sombrillas desplegadas de los árboles… Y así hasta la montaña de
Kilimanjaro y las dos pequeñas ciudades situadas en sus inmediaciones,
Moshi y Arusha. En Arusha doblamos al oeste, hacia el lago Victoria.
Después de doscientos kilómetros empezaron los problemas. Habíamos
entrado en la inmensa llanura de Serengeti, la más grande concentración de
animales salvajes. Mirásemos por donde mirásemos, por todas partes
aparecían nutridas manadas de cebras, antílopes, búfalos, jirafas…
Y todas estas bestias se pasan la vida paciendo, correteando, brincando y galopando.
Unos cuantos leones permanecían inmóviles al borde de la carretera, algo
más lejos se veía una manada de elefantes y mucho más alejado, casi en la
línea del horizonte, un leopardo corriendo a grandes saltos elásticos. Todo
aquello parecía increíble, inverosímil. Como si uno asistiera al nacimiento
del mundo, a ese momento particular en que ya existen el cielo y la tierra,
cuando ya hay agua, vegetación y animales salvajes pero aún no han
aparecido Adán y Eva. Y precisamente aquí se contempla ese mundo recién
nacido, un mundo sin el hombre, y por lo tanto sin el pecado; y es aquí, en
este lugar, donde mejor se ve, y tal cosa es una experiencia inolvidable.
Fuente: Ébano, de Ryszard Kapuściński.
Y en esta pagina sobre Kapuściński también pueden consultar: