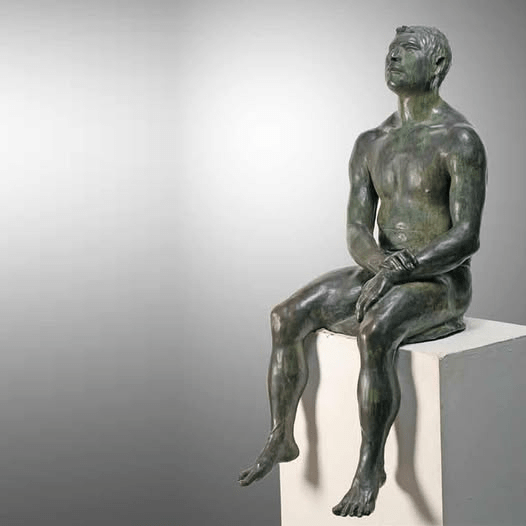Marcos Sastre (1808 -1887), fue un escritor y educador argentino de origen uruguayo de gran importancia en la historia intelectual de Argentina. En 1858, Sastre publica El tempe argentino. Su prosa de aliento poético, narra el poder de la extraordinaria geografía del Delta argentino, una región de numerosas islas, en la desembocadura del río Paraná en el Río de la Plata. Aquí seleccionamos algunos capítulos de esta obra que, por su valoración y respecto del paisaje y la naturaleza, merece ser recordada.
Sastre equipara el Delta con la región del Tempe en la Antigua Grecia. Así «… cuanto los Griegos dijeron de su Tempe, parece que al describirlo fuera trazando las escenas deleitosas de nuestro delta».
Junto a personalidades como Juan B. Alberdi, Juan María Gutiérrez y Esteban Echeverría, Sastre le dio existencia al famoso Salón Literario, un lugar de tertulia en su librería en la calle Reconquista en la Ciudad de Buenos Aires. Además de gran educador, Sastre fue el virtual creador de una biblioteca circulante y del pupitre, como mueble de madera con una superficie inclinada que facilita la escritura, la lectura, el estudio.
El Delta argentino también destaca por su presencia en Sarmiento, en Enrique Wernicke, y Haroldo Pedro Conti. Esta obra de Sastre, en su momento, tuvo más difusión que el mismísimo Facundo de Sarmiento. Aquí, seleccionamos algunos capítulos representativos. A la presentación de este limitada selección le agregamos también parte de un texto publicado en Buenos AiresHistoria.org a propósito de la Plaza Marcos Sastre, en el barrio de Villa Urquiza, en la Ciudad de Buenos Aires. La totalidad del libro de Sastre se encuentra digitalizado wikisource.org
El Tempe Argentino, por Stella Maris De Lellis, en Buenosaireshistoria.org (*)
Inspiró este título, la comparación de nuestro Delta con el valle del Tempe, pequeño territorio muy fértil y de clima benigno de la antigua Grecia. Para hacerlo posible, el escritor se convirtió en el baqueano describiendo el paisaje, la gente, la fauna y la flora con imágenes cargadas de emotividad y de respeto hacia la naturaleza, que más de una vez parecieron tener carácter profético.
Pero no sólo es belleza, explica el perfecto orden establecido por la Naturaleza donde nada hay librado al azar y cada animal, árbol y flor cumple una función. Ciento cincuenta años antes que la humanidad buscara la forma de revertir todo el daño que había causado, ya la reconocía como la más ignorante predadora llevada a veces por su indolencia, su indiferencia ó su codicia.
“El hombre se cree autorizado para disponer a su antojo de las obras de Dios; error de su ignorancia, o vana presunción de su orgullo; humos de su prístina grandeza. El cree que sin más examen que el de su inmediato provecho, puede entrar a sangre y fuego en los dominios de los reinos animal y vegetal (…) Pretender el derecho de disponer a su albedrío de esos seres, es abrogarse el derecho de atentar contra ese orden observador.”
Explica los estragos que provocaban en las quintas las hormigas por haber sido aniquilados los tamanduáes u osos hormigueros; y cómo cuando muchas veces creyendo librarse de un árbol inútil o de un animal que molesta ocasionan plagas que consumen su riqueza y su salud.
“Regiones enteras, las más fértiles de la tierra, se han convertido en áridos desiertos, a causa de haberlas despojado el hombre de sus arboledas, y muchos pueblos se vieron y se ven hoy, por igual motivo, con su antigua sanidad perdida. Provincias hay que han visto todas sus cosechas devoradas por los insectos, a causa de haber destruido ciertas aves, porque comían algún grano de las eras, y han tenido que volver a traer y propagar los pájaros que habían exterminado por dañinos.”
El libro escrito en pleno siglo de descubrimientos desconocía las tragedias de las Grandes Guerras y las diversas miserias humanas que se sembraron después. Reconoce la hospitalidad del isleño pero como condición propia de la naturaleza humana “grabado en el corazón humano por su Hacedor, para conserva la confraternidad entre todos los hombres, y asegurar la sociabilidad, haciendo imposible el aislamiento de los pueblos (…) Todas las naciones han propendido a fomentar la práctica de la hospitalidad haciendo de ella un dogma sagrado, una ley inviolable.”
No ahorra explicaciones sobre la agricultura en la zona, el drenaje, desmonte, abono y rotación de los suelos. Como tampoco el cuidado del río evitando arrojar basuras y deshechos que solo infectan a las aguas y la hacen mortífera a los habitantes de las riberas “como sucede hoy mismo en la ciudad de Londres”.
Por eso cree en la prosperidad de cara al río: “hay la diferencia entre la caza y la pesca, de que esta última conviene a los pueblos más civilizados, y que, lejos de oponerse a los progresos de la agricultura, del comercio y de las artes, multiplica sus felices resultados.”
También defiende en forma ferviente a los árboles, como conservador de las aguas y depurador de la atmósfera. Hace un alto en la narración para criticar en forma lapidaria el arreglo que se estaba haciendo en el puerto: “En otro tiempo, añosos copudos ombúes recibían al viajero delante del muelle de Buenos Aires, y por su belleza y su frescura se hacían amar y admirar del extranjero, desde que pisaba nuestras playas, empero fueron despiadadamente arrancados por el gusto pervertido de los que no encuentran nada hermoso en su patria; por los que no se impresionan de la sublimidad de la pampa ni de la magnificencia del gigantesco vegetal que forma su mejor ornamento.”
Reconoce Sastre que no es sólo un problema de la gran ciudad: “Las pequeñas poblaciones, impulsadas por el deseo pueril de parecerse en algo a las ciudades, hacen lo posible por destruir las arboledas de su seno, acabando así con el más bello adorno de su pueblo, sea ciudad o aldea, y con las fuentes más puras y perennes de la salubridad del aire que respiramos.
El ceibo para los jardines y el ombú para los paseos públicos, no hay planta que los aventaje en la pureza de sus emanaciones, y pueda competir en belleza con el resto de los árboles”
Juan María Gutiérrez al leerlo le escribió: “Creo que Ud. ha acertado escribir el mejor libro que por mucho tiempo saldrá de las prensas de Buenos Aires. Es una obra de interés para todos, incluso los extranjeros dentro y fuera del país.”
En 1860 el libro fue aprobado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires como libro de premio y como texto de lectura para las escuelas públicas. A fines de la década del ‘40 el escritor Ricardo Rojas no ahorró palabras de elogio para este libro que seguía utilizándose en los colegios primarios: “a fe que lo merece, no ya por la prioridad que al autor se le reconoce el tema, sino por la calidad de su prosa, a la vez sencilla y emocionada.”
(*) Fuente: Marcos Sastre y en el antiguo cementerio de Belgrano en BuenosairesHistoria.org
EL TEMPE ARGENTINO (selección), por Marcos Sastre
Introducción

No lejos de la ciudad de Buenos Aires existe un amenísimo recinto agreste y solitario, limitado por las aguas del Plata, el Paraná y el Uruguay. Ninguno de los que frecuentan el pueblo de San Fernando habrá dejado de visitarlo; a no ser que sea un hombre indiferente a las bellezas de la naturaleza y ajeno a las dulces afecciones. Todo el que tenga un corazón sensible y tierno, lo sentirá inundado de las más gratas emociones al surcar sus plácidas corrientes, bordadas de la más lozana vegetación; se extasiará bajo sus frondosas arboledas, veladas de bejucos, y verá con delicia serpentear los numerosos arroyuelos que van a unirse con los grandes ríos.
En mi infancia, arrancado por primera vez de los muros de la ciudad natal, me hallé un día absorto y alborozado en aquel sitio encantador. Más tarde, en la edad de las ilusiones, lo visité impelido por los placenteros recuerdos de la niñez, y creí haber hallado el edén de mis ensueños de oro; y hoy, en la tarde de la vida, cuando la ignoble rivalidad ha oscurecido la aureola de mis esperanzas, lo he vuelto a visitar con indecible placer; he vuelto a gozar de sus encantos: he aspirado con dulce expansión interior las puras y embalsamadas emanaciones de aquellas aguas saludables y de aquellos bosques siempre floridos. Este recinto tan ameno, ceñido por los tres caudalosos ríos, son las islas que forman su espacioso delta. ¡Quién pudiera describirlas!
Una mansión campestre, en un clima apacible, embellecida con bosques umbrosos y arroyos cristalinos, animada por el canto y los amores de las aves, habitada por corazones buenos y sencillos, ha sido y será siempre el halagüeño objeto de la aspiración de todas las almas, en la edad en que la imaginación se forja los más bellos cuadros de una vida de gloria y de ventura. Y después de la lucha de las pasiones, de los combates de la adversidad y los desengaños de la vida, en los términos de su carrera, es todavía la paz y el solaz de una mansión campestre, la última aspiración del corazón humano. Por eso la tabloza y la lira de los genios de la Grecia consagraron los más bellos colores y armonías para pintar la amenidad de su valle del Tempe; y por eso también serán algún día celebradas por los ingenios argentinos y orientales, las bellezas y excelencias de las islas deliciosas que a porfía acarician las aguas del Paraná, el Plata y el Uruguay, y que, situadas casi a las puertas de la populosa Buenos Aires, se encuentran solitarias y sin dueño.
Mil sitios habrá en el globo más pintorescos, por las variadas escenas y románticos paisajes con que la naturaleza sabe hermosear un terreno ondulado y montañoso; pero ninguno que iguale a nuestras islas en el lujo de su eterno verdor, en la pureza de su ambiente y de sus aguas, en la numerosidad y la gracia de sus canales y arroyuelos, en la fertilidad de su suelo, en la abundancia y dulzura de sus frutos.
Capítulo II
Un paseo por las islas

Sencilla es mi canoa como mis afectos; humilde como mi espíritu. Ella boga exenta y tranquila por las ondas bonancibles sin osar lanzarse a las olas turbulentas del gran río. Bien ve las naves fuertes naufragar, bien ve los verdes camalotes fluctuantes, que separados de la dulce linfa natal, al empuje de las corrientes, vagan acá y allá, ora batidos y desmenuzados contra las riberas, ora arrebatados por el océano de las aguas amargas hasta las playas extranjeras.
¡Paraná delicioso! tú no me ofreces sino imágenes risueñas, impresiones placenteras, sublimes inspiraciones; tú me llamas a la dulce vida, la vida de la virtud y la inocencia. ¡Cuántos goces puros! ¡cuán deleitosas fruiciones plugo a tu Hacedor prepararnos en tu seno! En medio de tus aguas bienhechoras, de tus islas bellísimas, revestidas de flores y de frutos; entre el aroma de tus aires purísimos; en la paz y la quietud de la humilde cabaña hospitalaria de tus bosques… allí, allí es donde se encuentra aquel edén perdido, aquellos dorados días que el alma anhela!
La leve canoa, al impulso de la espadilla, se desliza rápida y serena sobre la tersa superficie que semeja a un inmenso espejo guarnecido con la cenefa de las hojosas y floreadas orillas, reproducidas en simétricos dibujos. El sol brilla en su oriente sin celajes; las aves, al grato frescor del rocío y del follaje, prolongan sus cantares matinales, y se respira un ambiente perfumado. Las islas por una y otra banda, se suceden tan unidas, que parecen las márgenes del río; pero este gran caudal de agua que hiende mi canoa no es más que un simple canalizo del grande Paraná, cuyas altas riberas se pierden allá, bajo el horizonte.
A medida que adelanta la canoa, nuevas escenas aparecen ante la vista hechizada, en las caprichosas ondulaciones de las costas, y en los variados vegetales que la orlan. A cada momento el navegante se siente deliciosamente sorprendido por el encuentro de nuevos riachuelos, siempre bordados de hermoso verdor; sendas misteriosas que transportan la imaginación a eliseos encantados.
Al paso que se desarrollan las vueltas salientes de las costas, vanse descubriendo nuevas abras y canales arbolados, y continuados bosques; no como aquellas selvas vetustísimas, donde los resquebrajados troncos seculares levantan sus copas infructíferas, jamás penetradas por el sol, sofocando bajo de sí toda vegetación, y ofreciendo el reino de la noche y del silencio. No: sobre este suelo de reciente formación, surcado por una red de corrientes cristalinas que fluyen sobre los lechos de flores; se elevan bellos árboles y arbustos que protejen los raudales, coronando sus orillas de ópimos presentes de Flora y de Pomon; bellos árboles variados, de mil formas y matices, que la vista contempla embebecida. Ya, separados por familias, o bien, entremezclados forman acá y allá espesos boscajes interrumpidos por claros espaciosos que dejan gozar libremente de la luz y hermosura de los cielos. Unas veces desplegando libremente su ramaje, se muestran con la fisonomía peculiar a cada especie; otras veces en densos grupos, forman sombríos embovedados; y otras, se encorvan sobre las aguas, oprimidos con la muchedumbre de sus frutos.
Aquí el naranjo esférico ostenta majestuoso su ropaje de esmeralda, plata y oro; allí el cónico laurel de hojas lucientes, refleja el sol en mil destellos; allá asoman sus copas el álamo piramidal, la esbelta palma, el enhiesto aliso y el sauce de contornos aéreos, que mece sus cabellos al leve impulso de los céfiros; más allá los durazneros, de formas indecisas, compiten entre sí en la copia y variedad de sus pintados frutos; y por todas partes el seibo florido, patriarca de este inmenso pueblo vegetable, muestra orgulloso sus altos penachos del más vivo carmín y extiende sus brazos á las amorosas lianas, que lo visten de galas y guirnaldas, formando encumbrados doseles, graciosos cortinados y umbrosas grutas que convidan al reposo y al deleite.
Aun los árboles privados de su verdor y de su savia se ven vistosamente adornados de agáricos y líquenes, festonados de bonitas enredaderas, y embalsamados por la flor del aire, planta inmortal que vive de las auras.
Los globosos panales del camuatí y la lechiguana, cual desmesurados frutos, cuelgan aquí y allí, doblegando los arbustos con el peso de la miel más pura y delicada.
Si en la edad dorada los troncos y las peñas destilaban los tesoros de la abeja, escondido en sus huecos, aquí se brindan al deseo en colmenas de admirable construcción, pendientes de las ramas de un arbusto. Y no es la tosca bellota, ni las bayas desapacibles el regalo que ofrecen estos montes, sino las mas gustosas y variadas frutas.
En estas aguas y verjeles, innumerables peces y anfibios se solazan; prodigiosa multitud de aves, con el brillo y variedad de sus colores, la gracia y belleza de sus formas, adunan el concierto de sus cantos, con la alegría y viveza de sus giros para acrecer los embelesos del paisaje. Sigue la canoa de arroyo en arroyo hasta las últimas ramificaciones de las aguas que, ora salen del seno de las islas, ora penetran en él, estrechándose cada vez más, hasta tener que surcar sobre las plantas acuáticas que de orilla a orilla entretejen sus tallos y sus flores. Algunos de estos arroyuelos, cuando ya parece que van a terminarse, desembocan en una cancha dilatada, produciendo una sorpresa inexplicable. El que surca mi canoa, corre recto, como un canal, sombreado de árboles cubiertos de lianas.
Aquí se empieza a oir con el silencio el blando murmullo de las aguas. Las aves han cesado ya en sus cantos. Sólo resuena alguna vez la caída de la capibara que se somormuja con estruendo, o se escucha el arrullo compasado de la tórtola, que con tiernas emociones nos inspira.
Allá a lo lejos se avista entre los sauces una pequeña choza sobre el borde del raudal; es el rancho solitario del carapachayo, el hombre de las islas. Bajo de ese humilde techo pajizo residen el sosiego, el contento y la benevolencia. Aquí es donde se encuentra en toda su pureza la índole suave y el carácter noble de los hijos de la región del Plata, inteligentes, animosos, sufridos, sobrios, generosos y hospitalarios. ¡Con cuánto interés escucha uno las animadas narraciones de estos hijos de la naturaleza! ¡Qué interesante es la descripción de sus exploraciones, del acopio de maderas y construcción de sus hangadas, de la recolección de frutas y de mieles, de sus sementeras, cacerías, pescas y otros ejercicios en que se emplean agradable y útilmente, proveyéndose de lo necesario para una vida frugal e independiente! ¡Con cuánta facilidad y placer se acomoda uno a sus sencillos usos y a su rústico menaje! ¡Cuán gustosamente participamos, al lado de su hogar, del mate aromático, inocente vínculo de la sociabilidad entre los pueblos del gran río! ¡Costumbres puras y sencillas de la patria! ¡cuánto imperio tenéis sobre un corazón que os idolatra!
Sí, en medio de estas cabañas solitarias, es donde reinan la seguridad, la calma y la armonía; bienes debidos, no al freno de las leyes, sino a la influencia de la religión, de la libertad y la naturaleza. Esta madre liberal e inagotable prodiga en estos ríos y estos campos, como en el siglo de oro, sus bellezas y sus bienes. Todo parece aquí preparado para las satisfacciones y el bienestar del hombre, sin el trabajo abrumante que por todas partes lo persigue. Todo le induce al fácil cultivo de tan fecundo suelo; todo le inspira el amor a la paz y la confraternidad.
¡Libertad anhelada! ¡dulce reposo! ¡deliciosa correspondencia de las almas ingenuas! ¡placeres puros, bálsamo del corazón! ¡al fin os he encontrado! ¿En dónde construiré mi humilde choza? Fluctúo sin resolverme entre tanto sitio encantador, como el picaflor que gira sin decidirse a elegir el ramito de que ha de colgar su pequeño nido.
Capítulo XXXIII
El Tempe de la Grecia
El valle del Tempe, tan celebrado de los antiguos por su amenidad, era un pequeño territorio muy fértil y de clima benigno, situado en la Tesalia, parte de la antigua Grecia que hoy pertenece a la Turquía europea con el nombre de Romelia. «El valle llamado en Tesalia Tempe (dice un escritor antiguo), está entre los montes Olimpo y Ossa, y lo atraviesa el río Peneos, juntándose con él muchos arroyos que aumentan su caudal. La naturaleza adorna aquel sitio admirablemente. La yedra, la zarzaparrilla, y otras enredaderas florecen subiendo y entretejiéndose con los árboles, formando grutas sombrías donde los caminantes en medio de la siesta se recogen y refrescan. Por toda aquella llanura de campos corren fuentes de frías y cristalinas aguas, que son muy saludables a los que se bañan en ellas. Hay en todo este contorno gran muchedumbre de aves, que recrean con sus cantos. El Peneos pasa por el medio, muy sosegado y manso, cubierto de muchas sombras de los árboles que se crían en sus orillas, estorbando al sol la entrada de sus rayos; lo que hace muy ameno el viaje a los que por él navegan. Concurren anualmente a este valle todos los pueblos comarcanos, y juntándose allí, hacen grandes sacrificios a los dioses, festejándose después con banquetes. [1]
Barthelemy, que redujo a breves y brillantes páginas cuanto los Griegos dijeron de su Tempe, parece que al describirlo fuera trazando las escenas deleitosas de nuestro delta. «El río presenta casi por todas partes un canal tranquilo, y en varios lugares abraza lindas islas cuyo verdor perpetúa. Las grutas de sus riberas y el césped que las tapiza parecen el asilo del reposo y del placer. Los laureles y diferentes clases de arbustos forman por sí mismos bosquecillos y glorietas, y las plantas que serpentean por sus troncos se entrelazan en sus ramas y caen en festones y guirnaldas. Mientras seguíamos lentamente el curso del Peneos, mis miradas, aunque distraídas por una multitud de objetos deliciosos, volvían siempre sobre el río. Ora veía centellear sus aguas al través del follaje que sombrea sus orillas; ora contemplaba la marcha apacible de sus ondas que parecían sostenerse mutuamente, llenando su carrera sin tumulto y sin esfuerzos. Tal es la imagen de una alma pura y tranquila; sus virtudes nacen las unas de las otras; y todas obran de concierto y sin ruido.»
Tan resaltantes analogías del Paraná con el valle delicioso y fértil del Antiguo Mundo, ha sido lo que me movió a aplicarle el nombre de Tempe; aunque puede decirse con propiedad que el griego es una miniatura en parangón del argentino, que abraza más de doscientas leguas cuadradas, cuando aquel sólo se extiende en una faja angosta, de menos de dos leguas de longitud. Pero esa faja no es más que una extremidad del gran valle de Tesalia, fertilizado por una gruesa capa de limo que dejó allí el Peneos (hoy salembria), convirtiéndolo en el terreno más feraz de la Grecia, y el más célebre del mundo por su amenísimo Tempe; del mismo modo que el Paraná fertiliza, con su légamo y su riego, más de cuatro mil leguas cuadradas de islas y costas, además del incomparable Tempe de su delta.
El Peneos, aunque en proporciones diminutas respecto al Paraná, tiene como éste numerosos afluentes que fertilizan las llanuras de su hoya; y otra analogía presenta en el color, la tersura y mansedumbre de sus aguas, que movió a Homero a darle el epíteto que constituye el nombre de nuestro caudaloso río, el Peneos de las ondas argentinas.
Ambos Tempes gozan de un mismo clima, iguales en temperatura, en salubridad y en fecundidad. Uno y otro son patria del laurel y del mirto, emblema de la gloria y del amor.
Hay con todo una diferencia inmensa entre los dos valles y sus ríos, y es que aquél ha perdido ya gran parte de su primera fertilidad, y con ella su antigua fama, porque el Peneos no tiene las crecientes fertilizantes del Paraná, que en esto es sólo comparable con el Nilo. Si la fertilidad proverbial del Egipto, que data de época inmemorial, es hoy tan admirable como en sus tiempos primitivos, con mayor razón debe contarse con la perpetuidad de la feracidad de nuestro Tempe, que es bañado y abonado por las crecientes, no una vez, sino treinta y más todos los años.
A pesar de la identidad de este importante rasgo, que es el característico de los delta del Nilo y el Paraná, no hubiera sido propio aplicar a éste un nombre de tan hermosos recuerdos, pero empañado por un clima desastroso y por las frecuentes calamidades que alejan de aquella celebérrima región el bienestar y las delicias con que la región del Plata se brinda a los mortales.
Los principales azotes de Egipto son los frecuentes temblores de tierra, la lepra y las oftalmías; el ardor de su verano de ocho meses, insoportable para los Europeos; los vientos secos y ardientes; la escasez de las lluvias; y finalmente, la subsistencia de sus habitantes está a merced de las crecidas del Nilo, que a veces son insuficientes para asegurar las cosechas del año.
Herodoto llama con razón el valle de Egipto, un don del Nilo; pues la extensión que riega este río, computada en dos mil leguas cuadradas, es la única parte arable y fértil de todo el país; así es que el Egipto, bajo un cielo ardiente y seco, sería, sin la inundación, un desierto como el Sahara.
Los depósitos del valle del Tempe fueron el resultado de una prolongada permanencia de las aguas del Peneos, que repentinamente dejaron en seco aquellas llanuras. Según las antiguas tradiciones, hubo un tiempo en que no tenían salida esas aguas; el país no era más que un gran lago; hasta que un temblor de tierra, rompiendo los diques de granito, abrió paso al río Peneos por entre el monte Ossa y el Olimpo hasta el Archipiélago, resultando de este desagüe la desecación del terreno, que quedó dotado de asombrosa fertilidad, sólo comparable a la del valle del Nilo, y la del valle del Paraná, porque los tres valles deben su feracidad a la misma causa: los depósitos limosos de las aguas.
Los pueblos, y muy especialmente los antiguos, inclinados siempre a suponer causas maravillosas a los grandes fenómenos de la naturaleza, atribuyeron aquel inmenso beneficio, efecto del terremoto, al tridente de Neptuno. Así también los Egipcios hacían descender del cielo las fuentes del Nílo, al cual conservan todavía un respeto religioso; lo llaman santo, bendito, sagrado, y cuando se abren los canales para la inundación, las madres sumergen a sus hijos en la corriente, creyendo que esas aguas tienen una virtud purificante y divina. Hay en Necrópolis un templo magnífico, con una estatua gigantesca, de mármol negro, que representa al Nilo como un dios coronado de laureles y espigas, y apoyado sobre una esfinge. Igualmente los antiguos griegos, en el valle de Tempe, que miraban como un lugar santo, tenían un altar donde se reunían a celebrar sus ritos, y después de hacer grandes fiestas, regresaban con guirnaldas de los laureles del valle.
Los pueblos que circundan el maravilloso valle del Paraná, lejos de consagrarle algún sentimiento de admiración o aprecio, lo han mirado con la mayor indiferencia; porque, dueños de campos fertilísimos, regados por las aguas del cielo, no han examinado el valor de las tierras bonificadas por el riego y sedimentos de las aguas de los ríos. Mas, llegará día (y hoy sucede ya con muchos terrenos de las costas) en que un suelo exhausto se negará a dar a sus habitantes las pingües cosechas de otro tiempo, y entonces se lamentarán de no haber sabido aprovecharse de aquel invalorable regalo que les ofrecía la naturaleza, a la puerta de sus casas. Irán al delta, y quedarán asombrados de ver las maravillas que habrá creado allí la industria y actividad de los diligentes, con el poderoso auxilio de una feracidad sin ejemplo; de un clima inmejorable y propio para toda clase de cultivos; de un riego y abono seguros y gratuitos, que en donde quiera cuestan a la agricultura grandes sumas. Sí, irán al delta, pero ya será tarde, porque lo encontrarán todo ocupado por una población rica y floreciente.
Pero los negligentes podrán al menos, como los viajeros del Tempe Griego, pasearse libremente por los arbolados arroyos del Tempe Argentino; gustar de la frescura de sus sombras, de las pintorescas vistas de sus chalets, sus puentes y sus góndolas; de la presencia de las producciones más raras y las frutas más delicadas del globo; de las armonías del gorjeo de las aves; mezclado con la música y alegres cantares de sus dichosos moradores.
- ↑ Eliano, «Historias varias.» I. III, citado por Juan de Guzmán, en su traducción de las «Geórgicas» de Virgilio.