Por Esteban Ierardo
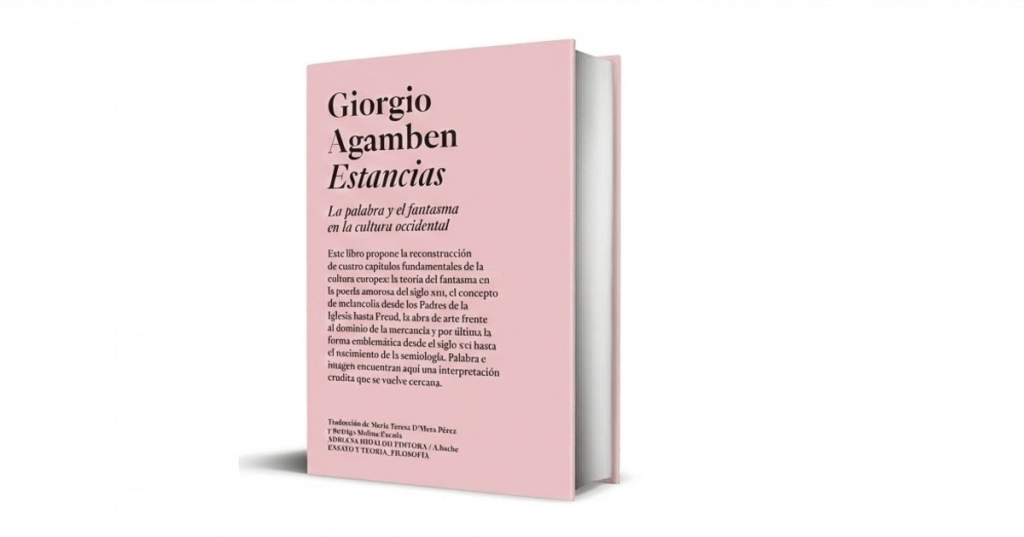
La filosofía y la poesía abren alas en el ensayismo agambiano, que también explora lo filosófico político, la biopolítica, y otras cuestiones de alta acústica conceptual en la cultura occidental.
La demarcación entre la palabra poética y la filosófica se realza en el libro de Giorgio Agamben, Estancias. La palabra y el fantasma en la cultura occidental, publicado por Adriana Hidalgo Editora/ A.hache, con traducción de María Teresa D’ Meza Pérez y Rodrigo Molina-Zavalía.
Hegel reprocha la ironía romántica, de un Friedrich Schelegel o Novalis, por ejemplo, de caer en la trampa de avalar lo inexpresable como «lo mejor»; eso inexpresable, indecible, es lo que susurra la lengua poética, mientras que la filosofía no puede renunciar a la enunciación del saber.
A la manera hegeliana, el filósofo quiere erigir sólidos bastiones de un conocimiento absoluto; el poeta, por el contrario, sin escaleras, desciende a abismos de los que no siempre regresa; se mueve entre valles o palacios siempre inalcanzables por palabras que resbalan en la bruma.
El desacuerdo entre palabra poética y palabra filosófica aflora de un modo tan original en nuestra tradición cultural que Platón ya podía atestiguar esa «vieja enemistad». Esta separación se incrusta en la modernidad «en el sentido de emerger de un modo tan original que la poesía posee su objeto sin conocerlo y la filosofía lo conoce sin poseerlo», asegura el filósofo.
La divisoria entre poesía y filosofía fluye entre el éxtasis poético y la racionalidad filosófica. Ninguno de estos términos puede controlar o sujetar al otro. Y esto deriva en «la esquizofrenia del hombre occidental», según Aby Warburg, el historiador alemán especializado en el Renacimiento italiano y sus vínculos con el paganismo, fundador del Instituto Warburg, en Londres.
Y Agamben recuerda que los poetas del siglo XIII identifican el núcleo de su poesía, de la poesía trovadoresca en particular, como una «morada» o «estancia» enraizada en el «jardín» en el que crece su «único objeto».
La poética lírica trovadoresca (unida al nuevo estilo o «dulce estilo» de Dante Alighieri) declara Agamben, es el mirador central de su investigación de «una teoría del fantasma por la cual la poesía se convierte en su propia autoridad o «estancia» en la que … la poesía late en la experiencia amorosa como alegría o goce que nunca termina».
Así, todos los ensayos de la obra comentada tejen una topología o clasificación de las «estancias» por las que el ánimo poético busca apropiarse o decir algo que invariablemente emana el vaho de lo «inapropiable». Esta búsqueda, que principia con la poesía que no puede balbucear y poseer lo que pretende decir, es parte de una utopía, de una «topología de lo irreal», dice Agamben.
Y, en este contexto, Agamben estudia varios procesos dentro de la historia de la cultura, relacionados con algo que es inaccesible, inasible. Estos análisis incluyen la acedia medieval, la melancolía y el eros, la obra de arte contrastada con la mercancía fetichizada; o la poesía medieval trovadoresca.
En la Edad Media, la acedia, la pereza, o la indiferencia ante los deberes religiosos, es «flagelo peor que la peste»; es «demonio meridiano» que obsesiona la mente. En el monje medieval, por ejemplo, el objeto mismo del aletargamiento perezoso es una «forma de la negación y la carencia».
Sobre la melancolía, por su parte, ejerce fuerte influjo la astrología, en el llamado Renacimiento hermético o mágico en el siglo XVI. La casa zodiacal de Saturno regentea la ambigua influencia astral de lo melancólico que impele «el recogimiento interior y el conocimiento contemplativo»; la vida activa se desplaza, entonces, en favor del deseo de «una enigmática sabiduría», lo que expresa el ángel melancólico en el célebre grabado Melancolia I (1513), de Alberto Durero. En esta obra, entre distintos instrumentos de geometría, el ser angelical inmerso en su meditación melancólica rebosa en «potencias que custodian lo inaccesible» y «la epifanía de lo inasible».
La cima de la meditación agambiana sobre el nexo de la palabra y el fantasma, sobre lo que se manifiesta como ausente o perdido, brilla en la poesía trovadoresca provenzal medieval y en «il dolce stil novo» de Dante de la mujer idealizada en términos de sabiduría.
El poeta trovador era un poeta y músico de la Edad Media, entre los siglos XII y XIV. Cantaba sus propias canciones, compuestas en lengua de oc (occitano), en el sur de Francia y el noreste de España. Los trovadores solían proceder de la nobleza o la élite culta, a diferencia de los juglares, los artistas ambulantes de origen humilde. El fin’amor (amor cortés, “amor fino/puro» en occitano”), era su motivación: declararse, mediante su canto poético, vasallo de una dama inalcanzable.
El objeto del amor que canta el poeta trovador y cortesano a distintas damas medievales, señoras de los castillos en ausencia de sus esposos, los señores feudales, es «imposible objeto de amor» que, paradojalmente, solo puede ser retenido como «objeto perdido».
De vuelta, la poesía como atracción de lo perdido e inasible; lo ajeno al conocimiento de la filosofía asentada sobre firmes acantilados. La poesía y sus brisas esparcidas en un territorio irreal y fantasmal, pero que, a su vez, contiene las «estancias», radiantes, que lo poético explora y habita.
Fuente: este articulo fue publicado previamente en Diario Clarín Ciudad de Buenos Aires.
